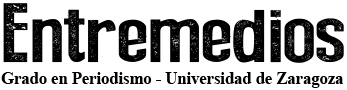Manuel Gértrudix Barrio (Madrid, 1971) es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del grupo de investigación Cibermaginario. Fue vicerrector de Calidad y Buen Gobierno. Su trayectoria muestra su compromiso con la alfabetización mediática, la ética digital y la transformación de los sistemas informativos. Invitado al XI Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital (CICID) en la Universidad de Zaragoza, Gértrudix impartió la conferencia inaugural, «Cuando las plataformas deciden qué se investiga: la batalla por el acceso a los datos», donde abordó un asunto poco visible para el ciudadano y un derecho fundamental: la transparencia de plataformas e instituciones en defensa del conocimiento como bien público.
Por Ana Estaún
Universidad de Zaragoza, Aula Magna de Filosofía y Letras. Acaba de terminar la inauguración del XI Congreso Internacional de Comunicación e Información Digital (CICID). En el pasillo, aún con la carpeta abierta, Gértrudix acepta pararse dos minutos.
—Lo cojo a las cuatro —dice, sobre el AVE a Madrid.
—Serán dos minutos.
—Menos de dos minutos—bromea, entre risas—, es lo que tarda una IA en escribir un ensayo sobre transparencia.
Pregunta: Han pasado tres años de la DSA y aún no sabemos qué es.
Respuesta: La Ley de Servicios Digitales, que se conoce como DSA, supuso una revolución a nivel mundial, porque es la primera vez que existe una legislación a nivel europeo con un marco que establece un conjunto de requisitos para poder jugar un poco el pulso a las grandes tecnológicas, y que nos afecta desde el punto de vista del acceso de información. Esta ley de servicios digitales es ambiciosa.
P: ¿Esta ley busca equilibrar el poder entre los ciudadanos, las instituciones y las Big Tech?
Sí, en teoría. La ley existe, pero las empresas han descubierto que el acceso a los datos y, sobre todo, el control de los datos es un negocio multimillonario. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fue designada como coordinadora de servicios digitales, pero, tres años después, sigue sin tener las competencias ni los recursos legales para actuar. Tenemos una norma muy ambiciosa… y una estructura que no la ejecuta.
R: ¿Alguna experiencia o ejemplo concreto?
La de nuestro Grupo de Investigación Ciberimaginario con X (antes Twitter). Presentamos una solicitud formal el 28 de enero. Tardaron 18 días en responder, pidiendo más documentación. Luego volvieron a pedir más, y más. Te exigen justificar hasta el último detalle de lo que vas a investigar. Es una estrategia de dilación: escalar el proceso para agotar al solicitante. Al final, pasan meses sin que obtengas nada. Es frustrante, sobre todo porque la ley habla de “acceso sin retraso indebido”, y la realidad son 94 días de espera solo para recibir una negativa.
P: Muchas empresas publican manuales y memorias de sostenibilidad donde se supone que están obligadas a poner todos y cada uno de sus datos, que, en teoría, cualquiera puede solicitar.
R: Las empresas son menos transparentes de lo que dicen ser, aunque la comunicación externa la manejan muy bien. Cumplen su compliance, publican memorias y dan una imagen impecable. Pero cuando pides información concreta —datos que puedan ser sensibles o incómodos— aparece la resistencia..
“Hace cinco años: íbamos bien, pero los sistemas se han ido aflojando con los cambios de legislatura”.
P:¿Dónde está el fallo?
R: En que no hay sanciones. Si quien no entrega los datos no padece una consecuencia, se instala la cultura del “si este no lo hizo y no pasó nada, yo tampoco”. Y ello corrompe el sistema. Yo fui vicerrector de Calidad y Buen Gobierno, y lo he visto de cerca: muchas instituciones y empresas no entienden que la transparencia no solo tiene un recorrido hacia fuera —hacia la sociedad—, sino también hacia dentro. Ser transparentes mejora la propia organización. Obliga al sistema a revisarse, a ser más eficaz. Pero para eso hace falta voluntad desde la dirección, y eso no siempre existe. Teóricamente suena bien, pero en la práctica es muy difícil.
P¿Y qué puede hacer la sociedad civil para reclamar ese derecho?
R: Empujar, reclamar y asociarse. Documentar los casos y presentar reclamaciones. Aunque parezca que no sirven, sí lo hacen. Una reclamación abierta es como un grano, molesta, y obliga a hablar del problema dentro de la institución. Cuando hay muchas, se genera más trabajo resistiéndose que simplemente cumpliendo. Por eso siempre insisto: hay que reclamar. Es inaudito que tres años después la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no tenga aún los resortes legales para hacer cumplir la DSA.
“Es inaudito que tres años después la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no tenga aún los resortes legales para hacer cumplir la DSA”.
P:¿Dónde hay más transparencia, en el ámbito público o en el privado?
R: Me has matado (ríe). Hay dos modelos: la transparencia reactiva, cuando respondes a una petición, y la transparencia proactiva, cuando publicas sin que te lo pidan. Y ahí los gobiernos más comprometidos con la transparencia activa van por delante. Los países nórdicos, por ejemplo, o incluso España hace cinco años: íbamos bien, pero los sistemas se han ido aflojando con los cambios de legislatura.
P: ¿Cuáles son los dos riesgos más grandes a los que estamos expuestos ante la inteligencia artificial?
R: El primero, no poder controlar los límites, no sabemos cómo se está gestionando realmente lo que nos ofrecen. Y, el segundo, es que ello contribuye a generar grandes cámaras de eco que cada vez son mayores y generan nuevos problemas, sobre todo desde el punto de vista democrático.
P: ¿A qué se refiere con una “cámara de eco”?
R: La inteligencia artificial nos ofrece el contenido que nos gusta, contenido que tiene que ver con lo que leemos anteriormente, y lo que vamos haciendo es reducir nuestra dieta informativa. Si me gusta una determinada manera de ver las cosas, cada vez el contenido será más parecido a eso que ya me gusta, y se reduce la posibilidad de entender otras miradas sobre la realidad. Y eso es una de las bases que alimenta la polarización.
«Ser transparentes mejora la propia organización. Obliga al sistema a revisarse, a ser más eficaz».
P: ¿Qué recomienda a los investigadores que quieren acceder a los datos de las Big Tech, y, en general, a los ciudadanos?
Lo importante es que conozcan la ley, que sepamos nuestros derechos y que los ejerzamos. No es para nuestra mayor gloria como investigadores: es porque tenemos un compromiso con la sociedad que nos lo ha confiado. Si no podemos investigar, no podemos saber lo que necesitamos saber para poder ayudar. Y esto no va solo de académicos: va de ciudadanía. Los investigadores somos una parte más de esa garantía en las democracias. Y, por tanto, es esencial que defendamos ese derecho.